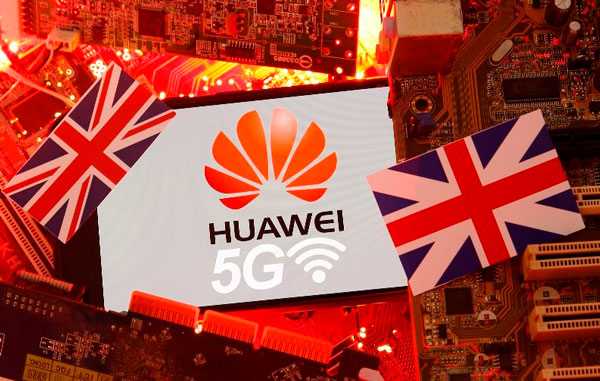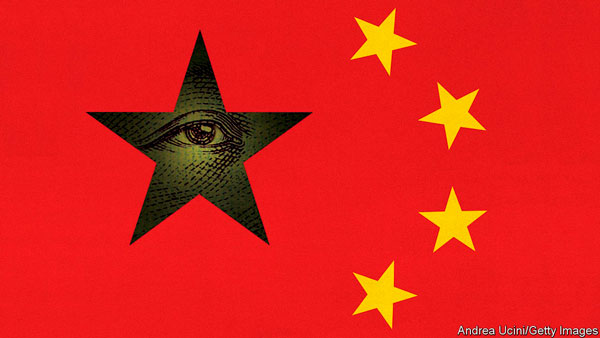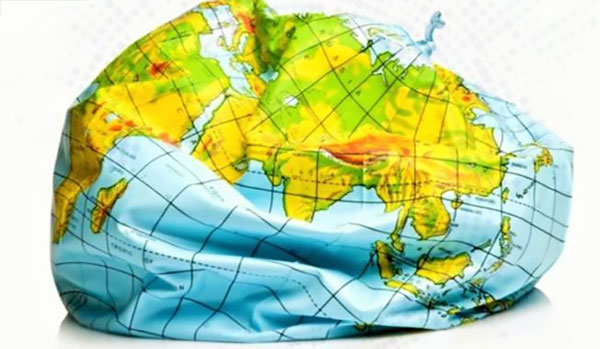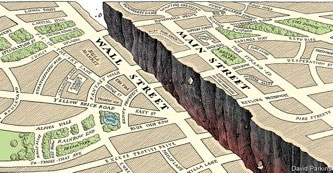El legado de Shinzo Abe

Recientemente Japón perdió a quien probablemente fuera su mejor gobernante y reformador en varias décadas, Shinzo Abe, tras el anuncio de su dimisión del cargo de primer ministro el pasado 28 de agosto.
Y mejor gobernante porque, después de sus 4 mandatos comprendidos entre 2012-2020, tuvo resultados no solo en el ámbito económico – mantuvo a flote y en positivo a una economía que presentaba un estancamiento y deflación persistente desde los 90 – sino también en el social y político-institucional. En estos ámbitos, reformó el mercado laboral, favoreciendo la entrada de mujeres y de población extranjera, apuntalando la productividad y aplacó pugnas políticas, reduciendo la volatilidad en el cambio de las carteras ministeriales, algo de lo cual nuestro país puede y debe aprender.

Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo relata todos estos logros a detalle y elogia además el buen desempeño de Abe en la política exterior, en un contexto en el que los nacionalismos han empezado a estar de moda en buena parte del mundo occidental, y cuyas implicancias se han visto en la discontinuidad de una vorágine de tratados multilaterales que involucran a EEUU, como el TPP en el cual Japón tomó la batuta.
A la luz de estas reflexiones, podemos decir que necesitamos un Shinzo Abe en el Perú, un presidente que sepa relanzar nuestro país en medio de estos turbulentos vientos de la desglobalización y que además pueda identificar oportunidades para emprender reformas a partir de problemas como la presente pandemia y la guerra comercial EEUU-China, que seguirá escalando si Trump permanece en el poder. De esa manera podremos sentar las bases para alcanzar el nivel de desarrollo que nuestro país necesita. Shinzo Abe probó que esto es posible. Lampadia

Un reformador se despide
El legado de Shinzo Abe es más impresionante de lo que sugiere su silenciosa salida
No solo reformó la economía y las relaciones exteriores, sino que también allanó el camino para futuras reformas
The Economist
3 de setiembre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia
El récord se batió a finales de agosto. Luego, solo cuatro días después, el batidor de récords dijo que él también lo estaba. Después de cumplir el período continuo más largo de cualquier primer ministro japonés (así como el período más largo en el cargo en general), Shinzo Abe anunció su renuncia el 28 de agosto.
Abe culpó de la abrupta decisión, más de un año antes de que las reglas de su Partido Liberal Democrático (PDL) lo hubieran obligado a dimitir, a una vieja dolencia digestiva. Pero muchos han considerado su partida como una admisión de derrota. La economía, en la que ha trabajado duro para revivir después de décadas de apatía, se está desmayando nuevamente debido al covid-19. Su campaña para revisar la constitución pacifista de Japón para dar a las fuerzas armadas un fundamento legal adecuado no ha ido a ninguna parte. Su canto del cisne planeado, los Juegos Olímpicos de Tokio que se suponía que iban a tener lugar este verano, puede que nunca suceda. Su índice de aprobación es terrible.
Es un momento sombrío. Con las depredaciones del coronavirus, la creciente pugnacidad de China y la población cada vez más reducida y envejecida de Japón, el sucesor de Abe, que será elegido el 14 de septiembre por los diputados del PDL, tendrá que trabajar muy duro. Pero todos estos problemas se han hecho más manejables gracias a los ocho años de Abe en el cargo. El primer ministro saliente ha hecho un trabajo mucho mejor de lo que comúnmente se reconoce. Antes de que golpeara el covid-19, Abenomics estaba logrando, aunque lentamente, resucitar la economía. Japón, algo así como un alhelí en los asuntos globales desde la Segunda Guerra Mundial, estaba desempeñando un papel inusualmente destacado y constructivo en Asia y en todo el mundo. Y Abe estaba impulsando reformas difíciles que los primeros ministros de corta duración y menos hábiles habían evitado durante décadas. Deja un legado mucho más impresionante de lo que sugiere su salida silenciosa.
Se suponía que Abenomics acabaría con la deflación y estimularía el crecimiento mediante un gasto generoso, una política monetaria radical y reformas estructurales. Abe nunca alcanzó su propio y ambicioso objetivo de aumentar la inflación al 2% anual, pero al menos la hizo positiva. Antes de que asumiera el cargo, los precios habían estado cayendo durante cuatro años seguidos; han aumentado en todos menos uno de los siete años transcurridos desde entonces. Durante su mandato, la economía disfrutó de una recuperación de 71 meses, apenas dos meses antes del récord de posguerra. Y la productividad ha aumentado más rápidamente en Japón que en EEUU.
Para poner la economía en movimiento, Abe adoptó políticas que antes se consideraban política o culturalmente imposibles. Como parte de la Asociación Transpacífica (TPP), un gran acuerdo comercial regional, acordó recortar los aranceles y aumentar las cuotas de importación de productos agrícolas, a pesar de que los agricultores mimados son algunos de los partidarios más leales del PDL. Las mujeres japonesas ingresaron a la fuerza laboral en masa, ayudadas por la guardería gratuita y otros subsidios para el cuidado infantil. Ahora tienen más probabilidades de trabajar que sus homólogos estadounidenses. Y hay más del doble de trabajadores extranjeros en Japón que cuando Abe asumió el cargo, a pesar de una supuesta fobia nacional a la inmigración.
El gobierno corporativo también ha mejorado dramáticamente. Casi todas las grandes empresas que cotizan en bolsa tienen al menos un director independiente, en comparación con menos del 40% en 2012. Eso, a su vez, ha ampliado el atractivo de Japón para los inversores extranjeros. Esta misma semana, Warren Buffett se amontonó en los conglomerados japoneses. El principal índice bursátil se ha más que duplicado bajo la dirección de Abe, habiendo apenas cambiado durante la década anterior.
También ha habido errores, por supuesto, sobre todo en la decisión de aumentar el impuesto a las ventas dos veces, lo que en ambas ocasiones ha llevado a la economía a una breve recesión. Pero las sombrías advertencias de los expertos – que la escala del endeudamiento del gobierno provocaría aumentos inasequibles en la tasa de interés que tenía que pagar o, por el contrario, que la adopción por parte del banco central de tasas de interés negativas dañaría fatalmente a los grandes bancos – fueron simplemente erróneas.
Abe confundió aún más las expectativas con su diplomacia vigorosa y hábil. Como nieto de uno de los arquitectos de la maquinaria de guerra imperial de Japón y un nacionalista declarado él mismo, se esperaba que desencadenara peligrosas disputas con China al tiempo que alejaba a los aliados de Japón. Es cierto que se ha encerrado en una disputa histórica sin sentido con Corea del Sur. En su mayor parte, sin embargo, ha logrado reunir a gobiernos de ideas afines en la región para contrarrestar el poderío militar y económico de China sin provocar indebidamente la ira de China. Cuando EEUU se retiró del TPP, fue Abe quien mantuvo vivo el proyecto. También fortaleció la cooperación militar con otras democracias como Australia e India. Se ha mantenido amistoso con el presidente Donald Trump, pero también, notablemente, se mantiene en buenos términos con Xi Jinping, el presidente de China, que tenía previsto visitar Japón en abril hasta que intervino el covid-19.
La constitución puede permanecer sin cambios, pero Abe, no obstante, ha hecho de Japón una fuerza más creíble en el escenario mundial. Ha aumentado el gasto en las fuerzas armadas y ha impulsado cambios legales que les permiten participar en pactos de defensa conjunta y misiones de mantenimiento de la paz. A pesar de la constante insistencia de China, se ha mantenido firme en una disputa territorial sobre algunas islas diminutas en el Mar de China Oriental.
Abe deja muchos problemas urgentes a su sucesor. La disminución de la población de Japón hace que sea aún más importante incorporar a la fuerza laboral al mayor número posible de personas y aumentar su productividad. Aunque hay más mujeres trabajando, la cultura corporativa sigue siendo demasiado sexista para aprovechar al máximo sus habilidades: la mayoría tiene trabajos sin futuro. La rígida división entre trabajadores asalariados y trabajadores a tiempo parcial también hace que el mercado laboral sea ineficiente. Muy poco, especialmente del trabajo del gobierno, es digital. Y Japón ha avanzado poco en la ecologización de su combinación energética.
Aunque Abe deja muchos asuntos pendientes, también deja a su sucesor las herramientas para completar el trabajo. Quizás su logro más importante y menos reconocido es haber hecho que Japón sea más gobernable. Se las arregló para sofocar, al menos por ahora, la maniobra de facciones dentro del PDL, que condenó a los primeros ministros anteriores a períodos breves y turbulentos en el cargo. Y trajo a la burocracia, que solía dirigir el espectáculo mientras los políticos rotaban, más firmemente bajo el control de sus jefes electos. La economía de Japón, en particular, todavía necesita mucha ayuda. Pero si el próximo primer ministro se las arregla para hacer algo, será gracias en gran parte al trabajo preliminar establecido por Abe. Lampadia