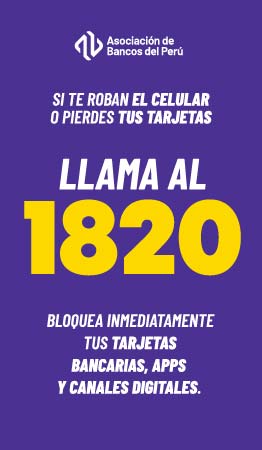Daniela Ibañez de la Puente
El Comercio, 5 de noviembre del 2025
“¿Deberíamos votar por convicción a pesar de que nuestro voto no mueva la aguja? ¿O es más sensato vivir en este eterno escepticismo electoral?“.
Votar por verdadera convicción es un sentimiento –o una acción– ajena, me atrevería a decir, para una gran parte del electorado peruano. Esto se refleja en los altos índices de ausentismo, que serían aún mayores si el voto no fuese obligatorio y en la decisión de muchos electores de retrasar su voto hasta la última semana.
En la población votante podemos distinguir, a grandes rasgos, entre dos grupos: el votante promedio y la élite politizada (no necesariamente una élite socioeconómica, sino aquella que se encuentra más informada). La élite politizada, muchas veces al igual que el votante promedio, tampoco vota por convicción en las elecciones presidenciales y congresales; sin embargo, lo hace desde un cálculo distinto. Mientras el votante desilusionado promedio decide su voto por resignación, el votante de élite lo hace como quien escala una montaña: para evitar caer por el precipicio.
El votante de élite es adicto a las encuestas de intención de voto y conoce muy bien cuáles son los candidatos que encuadran, aunque sea vagamente, en su espectro político y que tienen las mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Ninguno lo convence de corazón, pero es el menú que existe y del cual debe escoger. Así, el votante de élite votará por aquel candidato con las mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta y, potencialmente, ganarla frente a un contrincante que representa la caída al abismo. Es decir, si el votante de élite se identifica con la derecha, votará por aquel candidato dentro de ese espectro político que tenga las mayores probabilidades de vencer a un contrincante de izquierdas en la segunda vuelta, o votará de manera que ese contrincante no llegue a ella.
Podemos entender este razonamiento a través de lo que los académicos Kahneman y Tversky denominaron la teoría de las perspectivas (‘prospect theory’). Esta teoría sostiene que las personas son adversas al riesgo en el dominio de las ganancias y propensas al riesgo en el dominio de las pérdidas. Es decir, cuando las personas enfrentan posibles ganancias, prefieren una ganancia pequeña, pero segura antes que una mayor e incierta. Para el votante de élite escéptico, esto significa no votar por la opción que más le convence en términos de propuestas para el país, sino por aquella que tenga las mayores posibilidades de derrotar al “mal mayor”.
Lo curioso es que este tipo de votante es preso de lo que se denomina “la ilusión del votante”: la creencia de que su voto puede marcar la diferencia o que otros se comportarán de manera similar, generando un efecto cascada. Sin embargo, un solo voto no cambia estadísticamente absolutamente nada, y aun así votamos pensando que nuestra decisión refleja –o predice– las acciones de miles o millones de electores. Es un fenómeno que sigue despertando grandes interrogantes entre los estudiosos de las ciencias políticas.
Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿deberíamos votar por convicción –cuando tengamos la posibilidad de hacerlo– a pesar de que nuestro voto no mueva la aguja? ¿O es más sensato vivir en este eterno escepticismo electoral?