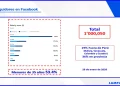Hania Pérez de Cuellar
Magister en Desarrollo Económico y Social – Universidad de París, exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
y Enrique Felices
Ingeniero. Asesor principal del MVCS (Dic 2022-sep 2024) y del Despacho Presidencial (nov 2020-julio 2021).
Para Lampadia
Las fuentes de agua altoandina para Lima han llegado a su límite por razones naturales y de crecimiento poblacional, y su variable seguridad se ve agravada con el cambio climático.

Hay serios problemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, pero se deben resolver con proyectos bien concebidos y estudiados:
No como el de Obras de Cabecera (ODC), recientemente vuelto a convocar por Proinversión pese a su concepción obsoleta y estar apoyado en vetustos y endebles estudios carentes de la profundidad y rigor requeridos por un megaproyecto.
A saber, el último estudio reportado fue la validación hecha el 2021 de un estudio del 2018, basado a su vez en documentación preparada el 2014 con material procedente de estudios de 1996-1998; material que todo indica provenía en buena parte de estudios de los años 70 y 80. Así no se puede interesar a inversionistas serios para una APP.
El 2023 el Ministerio de Vivienda y Construcción (MVCS) hizo público que ODC debía presentar “un análisis técnico actualizado para verificar si es la solución más eficiente para los problemas de abastecimiento de agua para Lima y Callao” y que “si el análisis determina que ODC no es costo-eficiente se buscará alternativas para alcanzar el objetivo de suministro”. Este requisito, elemental para cualquier inversión, no se cumplió. Por tanto, no se sabe el costo de ODC ni su factibilidad. De concretarse, sería una más de las malas APPs para agua y saneamiento.
Ante las visibles grietas de ODC, el Despacho Ministerial encargó al equipo técnico formular, con visión realista y horizonte de 50 años, un esquema moderno que asegure por habitante el suministro diario de 140 litros de agua de calidad, mediante obras públicas y privadas.
Se denominó Lima Futura y se trabajó con la intención y convicción de conformar una propuesta de inversión razonada y factible, coherente con las capacidades nacionales, y sobre todo financiable en el corto, mediano y largo plazo.
Lima Futura propone concretar infraestructura altoandina que provea el triple del agua que ofrece ODC, a la décima parte del costo, mediante inversión privada, vía los mecanismos existentes, y obras púbicas enfocadas en las de menor monto. Esa ruta la marcan la experiencia de una muy baja inversión estatal en los últimos 50 años (en su mayoría Lima se abastece hoy con obras privadas de los años 60), la realidad fiscal y el hecho de que Sedapal, cuyos recursos humanos y financieros fueron drenados durante años, debe concentrar su limitada capacidad de inversión en mejorar su gestión, ampliar y modernizar la Atarjea y cerrar la muy grande y costosa brecha de alcantarillado.
Lima Futura, en contraste con ODC, pone énfasis en la seguridad de abastecimiento ante el cambio climático e inevitables fenómenos naturales: sismos, inundaciones, sequías, que no pueden ofrecer las fuentes altoandinas pero sí las marinas.
1 – ¿En qué consiste ODC y por qué debe descartarse?
Fue concebido para crear y aprovechar fuentes altoandinas. Tuvo inicialmente carácter integral, pero luego se desdobló en dos para ejecutarse con sendas APPs. La APPI consiste en las obras para tratar y distribuir el agua recibida en Lima, y la APP II en las destinadas a obtener y traer el agua altoandina. Ahí surge la primera pregunta ¿Qué sucederá con las obras altoandinas de la APP II, si no hay interesados en la APP I?
La APP I – Obras en Lima
Se busca aumentar a 10 m3/seg la capacidad de la PTAP Huachipa, construyendo la planta Huachipa II, para desde allí distribuir el agua potable en dirección Norte y Sur mediante dos grandes ramales que servirán a la población que vive debajo de 400 metros sobre el nivel del mar: la de Lima hace 30 años. El Ramal Norte, que debió terminarse el 2011, requiere obras adicionales para operar a plena capacidad. El Ramal Sur, de 26 Km, que no se comenzó, atravesará ahora terrenos urbanos que eran eriazos cuando se planteó el proyecto. Comprende 6.8 km de túneles, que eran 8.5 km hasta que se recortó el tramo Manchay – Villa María del Triunfo, el de más importancia social.
Se anuncia para la APP I un costo total de $ 476 millones, sin duda subvaluado. Ello porque una de sus partes, el Ramal Sur, tiene costo indefinido por tratarse de una obra inejecutable cuyo poco factible cambio de condición requeriría resolver problemas que ODC ni siquiera considera. Concretamente, para cruzar zonas urbanas consolidadas las obras necesitan licencia social, múltiples y costosas expropiaciones no inventariadas, salvar interferencias de todo tipo y magnitud, abrir túneles bajo zonas residenciales y realizar excavaciones profundas en zonas de Ate colmadas de industrias, comercios, hospitales y demás. Para la gestión de esos problemas no se han tomado previsiones, pero, aun resolviéndolos, el avance de las obras sería tan lento que extendería sine die la duración del proyecto. Lo probable es que costo total anunciado alcance solo para Huachipa II, sus obras conexas y el Ramal Norte.
Recordemos que ya existe Huachipa I, que rinde apenas un cuarto de su capacidad planeada por deficiencias en su bocatoma, planta y demás componentes debido a que se comenzó sin estudios el 2008 y hasta hoy no acaba ni opera bien.
ODC propone a Huachipa II como la “segunda PTAP” de Lima y que se construya en un terreno anexo, de área insuficiente. Un absurdo. Huachipa II debe reubicarse a más altura y el terreno anexo destinarse a resolver la amplia gama de deficiencias de ingeniería y construcción que tiene Huachipa I comparada con La Atarjea, 50 años más antigua. No tiene sentido ampliar esa PTAP. Hay que rehabilitarla y terminarla bien.
La APP II – Obras Altoandinas
Consiste en represar 85 millones de M3 en las lagunas Pomacocha y Huallacocha, ubicadas en Junín, trasvasar 2.5 m3/seg mediante un túnel trasandino de 10 km y 12 km de canales, y conducirlos hasta la PTAP Huachipa. No tiene anunciado el costo, pero uno anterior, de $ 600 millones, tenía poco sustento y no incluía componentes grandes como la generación y transmisión de energía, expropiaciones y obras complementarias. Emprender así ODC significa construir sin conocer el costo de las obras y la disponibilidad de agua.
Es absurdo, pero no debería sorprender: muchos proyectos públicos se lanzan así. La Carretera Interoceánica y la Refinería de Talara comenzaron en $ 800 millones y $ 1,335 millones y terminaron en más de $ 2,000 millones y $ 5,500 millones; y son habituales las obras con sobrecostos inauditos por mala concepción y formulación de los proyectos. Los estimados realistas sobre ODC apuntan a $ 2,000 millones para su conjunto. Eso significaría invertir $ 800 millones por cada m3/s aprovechable. Un dineral injustificable frente a cualquier alternativa.
Hoy no se conoce la disponibilidad de agua altoandina ni sus cantidades aprovechables, y no se tiene certeza sobre la seguridad del suministro. Frente al mar como fuente de agua, ODC es la prueba objetiva de la incertidumbre. Incluso su aporte a Lima se ha reducido paulatinamente a lo largo de 30 años. Al comienzo fueron 10 m3/seg, después 6.5 m3/seg, luego 4.5 m3/seg, y hoy se espera 2.5 m3/seg. Pero aún este disminuido aporte está en cuestión porque los informes para ODC omiten sistemáticamente el permiso ya otorgado por la ANA a la Central Hidroeléctrica de Pachachaca, de la noruega Statkraft, para disponer de 2.6 m3/seg en la vertiente oriental. Eso significa que toda el agua almacenable en las lagunas ya está comprometida; y no para ODC. Ante ese problema se propone como solución cerrar Pachachaca, en Junín, y reemplazarla con una nueva central por construirse a la salida del túnel interandino, en Lima. Sin embargo, los costos estimados para ODC omiten los de dicha central y sus líneas de transmisión. Silencian, además, el problema social (y político) derivado de que la laguna Pomacocha y la central de Pachachaca proveen agua y electricidad a empresas y 130,000 pobladores de Junín; y que ODC destinaría dicha agua al Distrito de la Molina.
ODC y el servicio a Lima
ODC atendería población que vive debajo de 400 msnm, la altura de Huachipa. Sin embargo, por encima de ella hay una creciente población, que incluye 350 mil en pobreza o pobreza extrema. Dado el costo de bombear agua a las zonas altas, toda nueva PTAP debe prever la atención por gravedad a quienes viven más arriba de Huachipa. Un lugar identificado por Lima Segura es Huampaní, a 900 msnm, que permite, además, tender en tierras hoy eriazas la obra alternativa al Ramal Sur. Huampaní ofrece el beneficio agregado de aprovechar el caudal turbinado por la central hidroléctrica para proveer agua de calidad a zonas en permanente expansión como Manchay y Huaycán. El caudal restante de la central, 16 m3/seg, puede conducirse a Huachipa y la Atarjea haciendo viable el ahora inejecutable proyecto Conducción Fuera de Cauce, que Lima necesita hace 30 años para mejorar la calidad del agua.
Lima Futura propone formas mejores que ODC para obtener agua altoandina adicional.
Una, recuperando las pérdidas registradas de 7.5 m3/seg, por sustracción y uso mayor al autorizado, que no demanda inversiones sino trabajo dedicado y voluntad institucional: hoy se pierden 3 a 5 m3/s en los canales de los ríos Santa Eulalia, Rímac y Río Blanco, y otros 2.5 m3/s en la cuenca de Huascacocha.
Otra, y en la misma cuenca, añadiendo 1.5 m3/seg. con la sola terminación de su pequeño saldo de obras pendiente.
Se debe optimizar Huascacocha, de potencial e infraestructura sencilla de mejorar, antes de aventurarnos sin estudios en obras multimillonarias.
2 – La Propuesta “Lima Futura”
Partiendo de una visión realista de las inversiones y la capacidad de las entidades involucradas, el despacho ministerial del MVCS dispuso que Lima Futura fuese una propuesta lógica, con sentido común y uso apropiado de tecnología moderna.
Por ello se aplicó el esfuerzo inicial en aprovechar y mejorar el sistema actual mediante inversiones pequeñas de rápido impacto, e intervenciones sencillas, que no ocupan primeras planas de prensa y TV pero aumentan la disponibilidad real de agua y tienen en cuenta el limitado alcance de las fuentes altoandinas y los recursos fiscales.
La propuesta se divide en una primera etapa con las acciones de corto plazo, y una segunda con las de mediano y largo plazo.
Primera etapa: acciones de corto plazo
Añadirán 8.5 m3/seg a los actuales mediante las recuperaciones arriba mencionadas y 0.8 m3/seg a obtenerse con la PTAR Atarjea, en ejecución. Ese recurso adicional asegurará 140 litros diarios por persona hasta el 2045, en Lima de 18 millones. Así dará plazo para concretar los proyectos públicos y privados que sostengan dicha dotación hasta el 2080 o más. Las acciones en cada componente del sistema son:
2.1- Marca IV – Cuenca de Huascacocha
Determinar la disponibilidad de agua, incluyendo la subterránea, y su cantidad aprovechable, mediante los estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos que debieron realizarse antes de su construcción.
Instalar medidores y verificar que en las lagunas Huaroncocha y Yanamachay se extraiga solo el caudal autorizado por ANA, recuperando para Lima el exceso actual.
Corregir los defectos del canal Huascacocha para, primero, alcanzar su capacidad de diseño: 2.63 M3/seg y, después, con la sencilla obra de levantar sus paredes laterales, que exige la población por el peligro del canal a nivel de superficie, aumentar su capacidad hasta 6.0 m3/seg y aprovechar el potencial de la cuenca.
2.2 – Marca I – Margen derecha del Rímac
Realizar el mantenimiento y rehabilitación de los canales y del túnel trasandino que abastece a Lima. Pese al riesgo, éste no se ha hecho en 50 años. Restituirá a 18/20 m3/seg la capacidad del túnel, hoy disminuida a 14 m3/seg.
2.3 – Subsistema Santa Eulalia
En coordinación con la ANA instalar las estaciones de medición a que se obligó el Estado el 2009 y conformar las brigadas de control.
Trabajar con las juntas de regantes la implantación incentivada de sistemas de riego tecnificado.
Mejorar el canal Huinco en coordinación con ENEL (hoy Pluz) y ANA.
2.4 – Subsistemas del Río Rímac y del Río Blanco
Fiscalizar el uso del agua, e incentivar sistemas alternativos de riego para mejorar la productividad, especialmente en la cuenca media de creciente urbanización.
Segunda etapa : acciones de mediano y largo plazo:
Construcción de la Desaladora del Sur, que ya tiene una oferta concreta y podría proporcionar hasta 5 m3/seg para atender con calidad a los distritos que, de Sur a Norte, están por debajo de 200 msnm. Como referencia, la plaza mayor está a 155 msnm.
Evaluación de una desaladora en el Norte a mediano plazo, porque la desaladora del Sur asegurará una mayor dotación de agua para Lima Norte.
Construir una PTAP moderna, alternativa a Huachipa II, a una altura que permita atender a la creciente población asentada por encima de 400 msnm en varios distritos.
Replantear todo el sistema de tratamiento de aguas residuales con un enfoque de economía circular, y nuevas PTAR para atender el Rímac medio y posibilitar el mejoramiento o ampliación de las PTAR ya concesionadas.
Conclusión
Para resolver el problema del acceso al agua potable en Lima se necesita visión estatal prudente y determinación para hacer las cosas de manera correcta.
Se debe respetar los procesos de estudio, diseño y construcción de las obras que por su magnitud resolverán la vida a millones de personas por los próximos 50 años.
Hay que descartar el argumento de que ya “existe un convenio con el IFC y de no continuar ODC habría que pagar una penalidad” ¿Preferimos seguir con una inversión que quedará en la larga lista de obras inconclusas, defraudar las esperanzas de millones para acceder a un derecho fundamental y malgastar el dinero nacional con tal de no pagar una suma ínfima a una entidad financiera?
Eso es inaceptable, tanto como lo es la temeridad de lanzar ODC con escasos estudios y sin la seguridad de fondos para su operación y mantenimiento.
Lampadia