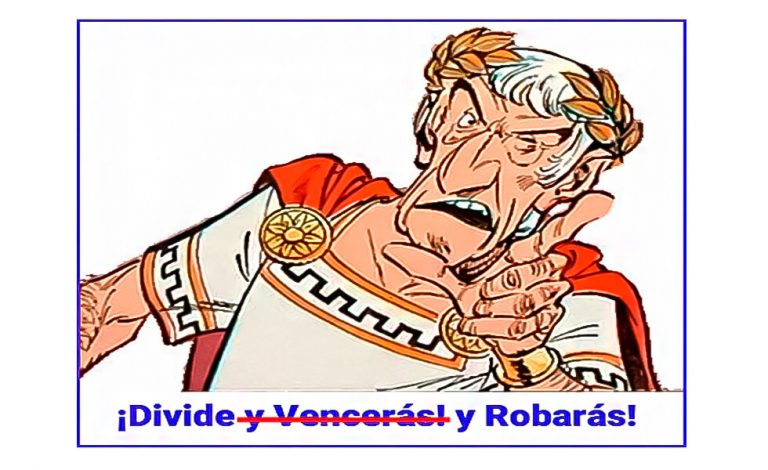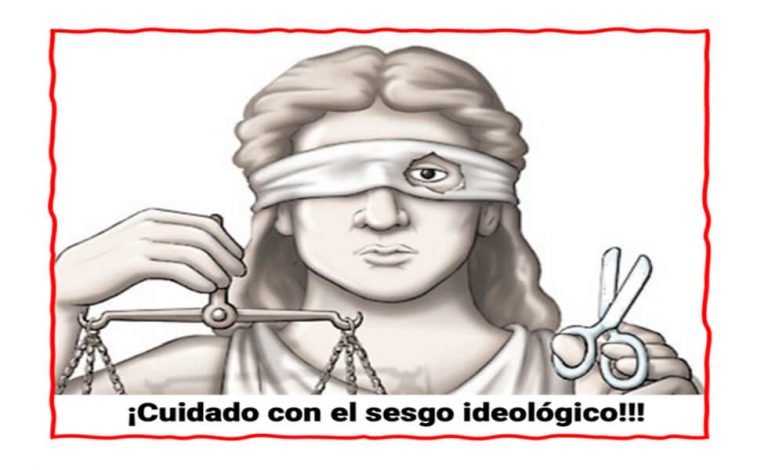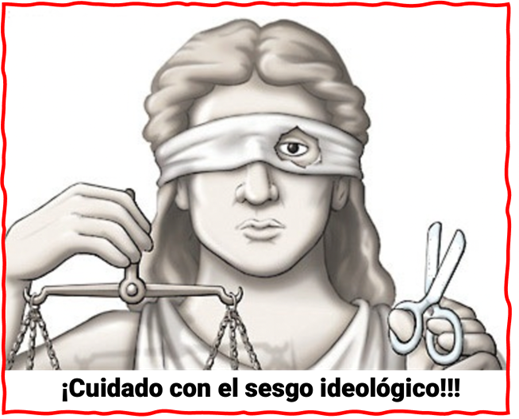Humberto Abanto Verástegui
Para Lampadia
I
El Informe de Situación de los Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales (Informe), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha despertado polémica. No podía ser de otro modo. La materia que trata es controversial y posee una altísima carga política, por lo que resultaba inevitable que encendiera las pasiones. No obstante, es imprescindible ponerse por encima de ellas y leer detalladamente el documento para apreciar, con la mayor objetividad posible, las luces y las sombras que proyecta.
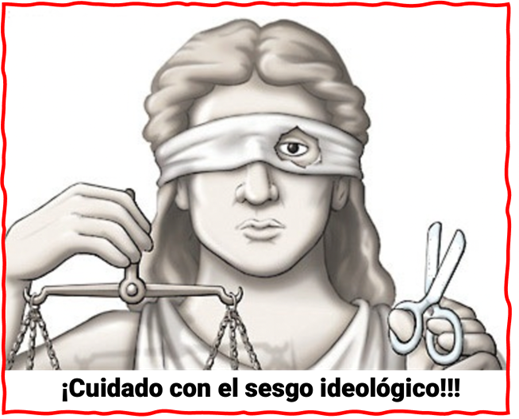
Cabe señalar, en primer lugar, que la CIDH ubica muy bien, en el tiempo, los sucesos que son objeto de su pronunciamiento. El Informe dice:
El marco temporal de este informe se refiere a los hechos sucedidos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, en virtud de la información recibida en terreno, así como la información completaría recibida con posterioridad a la visita y al constante monitoreo sobre la situación del Perú
En segundo lugar, no hay duda de que el grupo de trabajo tiene clara la cadena de sucesos que llevó a la escalada de violencia que vivió el Perú en el lapso señalado. Leamos la descripción que la CIDH hace:
4. El 7 de diciembre de 2022 el entonces Presidente de la República, Pedro Castillo, tomó la decisión, por fuera de los procedimientos constitucionales, de disolver el Congreso de la República e intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de reorganizarlos. Asimismo, anunció su decisión de gobernar por decreto. Ante ello, la Comisión condenó el rompimiento del orden constitucional y saludó, mediante un comunicado de prensa, la rápida actuación de las diferentes instituciones del Estado para el pronto restablecimiento del orden institucional. En el ámbito interno esa decisión fue denunciada como un golpe de estado por parte de instituciones de los diferentes poderes del Estado y fue objeto de pronunciamientos condenatorios por parte de distintos países de la región.
5. Este hecho dio lugar a la captura en flagrancia e investigación penal en contra del expresidente Castillo, así como a una posterior declaratoria de vacancia presidencial. Según lo establecido en la Constitución del Perú, operó la sucesión presidencial de quien hasta entonces fungía como vicepresidenta electa, Dina Boluarte; razón por la que asumió el cargo de Presidenta Constitucional de Perú. La crisis política desatada por estos hechos dio lugar a masivas protestas en todo el país.
Más aún, el Informe expone la metodología a emplear en su desarrollo:
10. El informe aborda, como primer punto, información general sobre Perú; luego, explica los antecedentes y contexto de la crisis política y social actual. Posteriormente, presenta una cronología de hechos, empezando por la crisis constitucional de 2022 y un registro de los sucesos más relevantes en el marco de las protestas, incluyendo hechos de violencia fuera del derecho de protesta o manifestación pacífica; y la correspondiente respuesta estatal. A continuación, en un capítulo específico, el informe contiene un análisis jurídico sobre presuntas violaciones de derechos humanos y afectaciones derivadas de la violencia; para luego formular conclusiones y recomendaciones dirigidas al Estado.
Hasta aquí las luces.
II
Las sombras caen sobre el Informe cuando los problemas de sesgo aparecen en el planteamiento del problema, como se puede apreciar:
6. Durante el marco de observación de la CIDH, tuvieron lugar numerosas y masivas manifestaciones pacíficas en el país. Además, se registraron complejas situaciones de conflictividad social con un lamentable saldo de decenas de personas fallecidas y cientos heridas. Entre los hechos acaecidos, el presente el informe da cuenta presuntas violaciones de derechos humanos como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza en casos concretos, inclusive de forma indiscriminada contra la población; ataques a periodistas; así como detenciones masivas de personas manifestantes.
7. Al mismo tiempo, sucedieron hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta, tales como ataques a infraestructura pública y medios de comunicación; quemas de instituciones públicas, inclusive de distintas sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, de inmuebles privados; y saqueos. Adicionalmente, se registraron bloqueos y tomas de infraestructura crítica, que, en determinados eventos, por su extensión en tiempo y escala, provocaron afectaciones en diferentes regiones del Perú, como escasez de alimentos, medicamentos y combustible e inclusive la muerte de personas. En este contexto tuvieron lugar numerosos enfrentamientos con la fuerza pública.
8. La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita, guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país. Regiones donde se concentraron la mayor cantidad de protestas, de mensajes estigmatizantes y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de hechos de violencia.
La CIDH tenía el deber de diferenciar las manifestaciones pacíficas -protegidas por el derecho a la libertad de reunión, como bien señala- de las manifestaciones violentas -a las que no protege el mencionado derecho fundamental-. La diferenciación resultaba indispensable, en la medida en que el Informe habla de numerosas y masivas manifestaciones pacíficas en el país, por una parte, y de hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta, por la otra.
Así, un examen riguroso de los hechos exigía, en primer orden, determinar en cuáles situaciones resultó legítimo el uso de la fuerza e, incluso, el uso de fuerza letal para proteger la vida, la salud o la integridad física de los agentes del orden y las de las personas no participantes de las manifestaciones, entre las que se contaban aquellas emplazadas en la infraestructura pública y privada objeto de ataque violento masivo; y, en segundo orden, para determinar si en la respuesta estatal se detecta «la existencia de “prácticas sistemáticas y masivas”, “patrones” o “políticas estatales” en que los graves hechos se han enmarcado, cuando “la preparación y ejecución” de la violación de derechos humanos de las víctimas fue perpetrada “con el conocimiento u órdenes superiores de altos mandos y autoridades del Estado o con la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en diversas acciones y omisiones realizadas en forma coordinada o concatenada”, de miembros de diferentes estructuras y órganos estatales», a que hace referencia la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en orden a la determinación de la existencia de graves violaciones de derechos humanos.[1]
No fue lo que la CIDH hizo. Sus miembros optaron por abigarrar todos los acontecimientos en un solo juicio indiferenciado, lo que, lógicamente, facilitó que arribara a conclusiones erróneas y atribuyese -indebidamente, por cierto- responsabilidades estatales, así como oscureciera injustificadamente los actos de violencia generalizada y su impacto en el conjunto de los hechos.
III
Se suma al empleo conceptualmente indisciplinado de la categoría graves violaciones de derechos humanos, que oscurece los razonamientos expuestos en el Informe de la CIDH, una violación directa del principio de igualdad en la aplicación del derecho, en orden a la supuesta violación de los derechos a las libertades de reunión, expresión y asociación, al descalificar el cuestionamiento de las autoridades estatales y de importantes sectores de la sociedad peruana a la plataforma proclamada por los promotores y participantes de las manifestaciones violentas.
El Informe da cuenta de las cinco reclamaciones, a las que denomina consignas, proclamadas y perseguidas por quienes organizaron y participaron en las protestas de diciembre 2022 y enero 2023:
77. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente de Pedro Castillo a consecuencia del rompimiento constitucional y la sucesión de Dina Boluarte, quien en 2021 fue electa como Vicepresidenta de la República, dieron origen, a partir del 7 de diciembre, a una serie de protestas a nivel nacional que tuvieron 5 consignas con diferente nivel de consenso. Las consignas de las protestas eran: i) el adelanto de elecciones generales; ii) el cierre del Congreso; iii) la convocatoria de una asamblea constituyente; iv) la renuncia de la Presidenta Boluarte; y v) la liberación del expresidente Castillo. Estas demandas de índole político fueron variando con el 126 paso del tiempo en intensidad; a la fecha de cierre del informe, los llamados se centraban, principalmente, en el adelanto de elecciones y la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte.
Frente a dichos cuestionamientos, la CIDH declara:
Al respecto, la CIDH recuerda que existe una presunción de protección sobre el contenido de todo tipo de expresión en las protestas, salvo la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituyen incitación a la violencia, conforme al artículo 13.5 de la CADH. La ciudadanía tiene el derecho de derecho (sic) a elegir el contenido y los mensajes de la protesta y corresponde al Estado mantener neutralidad frente a los contenidos.[2]
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y, específicamente, desde la doctrina establecida por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas, acerca de los límites de protección del derecho a la libertad de expresión dentro del contexto del ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, la CIDH olvida que sí se puede juzgar la legitimidad del mensaje de protesta:
49. Las normas aplicables a la libertad de expresión se deberían cumplir en lo que respecta a los elementos expresivos de las reuniones. Por consiguiente, las restricciones a las reuniones pacíficas no se deben utilizar, explícita o implícitamente, para reprimir la expresión de la oposición política a un gobierno, los desafíos a la autoridad, incluidos los llamamientos en favor de cambios democráticos de gobierno, la constitución o el régimen político, o la búsqueda de la libre determinación. No se deberían utilizar para prohibir los insultos al honor y la reputación de los funcionarios o los órganos del Estado.
50. Según el artículo 20 del Pacto, las reuniones pacíficas no se pueden utilizar con fines de propaganda en favor de la guerra (art. 20, párr. 1) o apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (art. 20, párr. 2). En la medida de lo posible, se deberían adoptar medidas en esos casos contra los autores individuales y no contra la reunión en su conjunto. La participación en reuniones cuyo mensaje dominante incida en el ámbito de aplicación del artículo 20 se debe abordar de conformidad con los requisitos para las restricciones establecidos en los artículos 19 y 21.
No solo eso, la propia CIDH, siguiendo la doctrina de la Corte IDH sobre el derecho a la libertad de asociación que, en el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, dentro cual se verifican las actividades de protesta social, tiene declarado que cabe evaluar la legitimidad de los fines perseguidos en una protesta:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte Interamericana”) ha señalado que la libertad de asociación “presupone el derecho de reunión y se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidades u organizaciones con el objeto de actuar colectivamente para la consecución de los más diversos fines, siempre y éstos sean legítimos”.[3]
La CIDH no ha sometido las cinco consignas que movieron las manifestaciones violentas a ningún examen de legitimidad convencional, constitucional y democrática. Más bien, sin una premisa que sustente la conclusión de su silogismo, ha enlazado las manifestaciones violentas de diciembre 2022 y enero 2023 -que buscaban trastocar el orden constitucional y, de alguna manera, revivificar el rompimiento del orden constitucional ejecutado por Pedro Castillo Terrones- «con demandas sociales de carácter estructural derivadas de un contexto de discriminación y desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En particular, hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país; regiones donde se ha concentrado la mayor cantidad de protestas, de mensajes estigmatizantes y de denuncias de violaciones de derechos humanos, así como hechos de violencia.»[4]
No menos inexplicable es que la CIDH, con inocencia fingida, refiera que «[E]n Lima, se reportaron incidentes de violencia durante la jornada denominada por algunas organizaciones y personas manifestantes como la “Toma de Lima”», sin expresar ningún juicio de valor sobre la legitimidad del objetivo de tomar la ciudad capital de un país con el propósito de que un sector del país imponga a otro las consignas políticas que movían sus manifestaciones violentas.
IV
La oscuridad se hace total cuando la CIDH, excediendo por completo el ámbito de su pronunciamiento y so pretexto de presentar el contexto de los hechos de violencia acontecidos en el Perú después de la debelación del golpe de estado que intentó perpetrar Pedro Castillo Terrones, juzga el modelo económico peruano y presenta conclusiones despojadas de un análisis completo de la data existente:
32. La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades, el 55% de la población considera que Perú es un país económicamente muy desigual, mientras que el 60% estima que la brecha de desigualdad ha aumentado en los últimos dos años. En tal sentido, si bien las protestas que comenzaron el mes de diciembre de 2022 tienen consignas políticas puntuales, en el fondo guardan relación con el modelo social y económico, así como el acceso a derechos en condiciones de igualdad. Máxime cuando, según diversos testimonios recibidos, una de las fuentes de conflictividad social histórica se relaciona con el modelo extractivista que incluye concesiones de largo término con beneficios tributarios.
El concepto extractivismo es una categoría política y no científica económica. Su empleo, por tanto, expresa una proclividad ideológica que oscurece más aún el trabajo de la CIDH. No se trata de que el modelo económico peruano sea ejemplar, perfecto y, consecuentemente, libre de todo cuestionamiento o crítica. Aunque pueda decirse en su favor que tiene un excelente registro de crecimiento económico y reducción de la pobreza que los comisionados soslayan y una solidez monetaria que sorprende a la región.
El asunto es que un juicio como el proferido por los comisionados carece de lugar en el contexto de un examen jurídico sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos y, específicamente, sobre los derechos a las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación. Ese sesgo ideológico marca todo el Informe y explica los sesgos lógicos, metodológicos y epistemológicos que experimentan los razonamientos que son expuestos en el Informe.
V
Toda vez que el análisis del Informe se hace desde la doctrina del CDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) -condensada en las Directrices sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, preparadas por la Comisión de Venecia para el Consejo de Europa- y la Corte IDH, cabe señalar que no todo el trabajo de la CIDH es desdeñable. Resulta difícil, sino imposible, separarse de su invocación al desarrollo de una investigación exhaustiva, prolija e independiente, sujeta a las garantías del debido proceso, para determinar si se perpetraron delitos y, si se perpetraron, identificar a quienes los perpetraron, satisfaciendo las exigencias derivadas de las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos.
El problema es que, mientras recomienda esa investigación exhaustiva, prolija e independiente, a que nos obligan nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y en vigor, la CIDH adelanta conclusiones estridentes que podrían reencender la llama de la violencia en el Perú. Una regla metodológica esencial manda que las conclusiones sucedan a la investigación y no al revés. Sería aconsejable que, en el futuro, los comisionados tuvieran en cuenta la necesidad de ser metodológicamente rigurosos, en lugar de ideológicamente apasionados. Lampadia
[1] Corte IDH, Caso Perozo y otros vs. Venezuela, párrafo (p.) 149.
[2] Informe, párrafo 216, página 79.
[3] CIDH, Protesta social y derechos humanos, 2010, párrafo 20, página 12.
[4] Informe, párrafo 25, página 16.