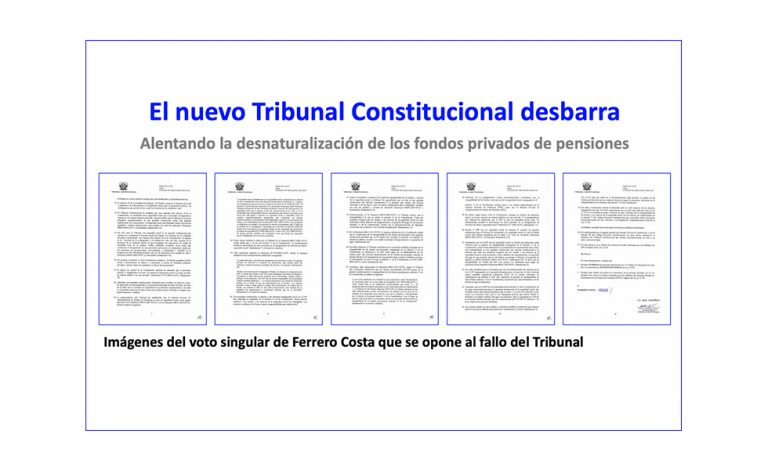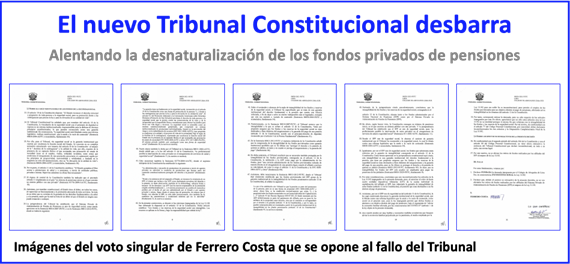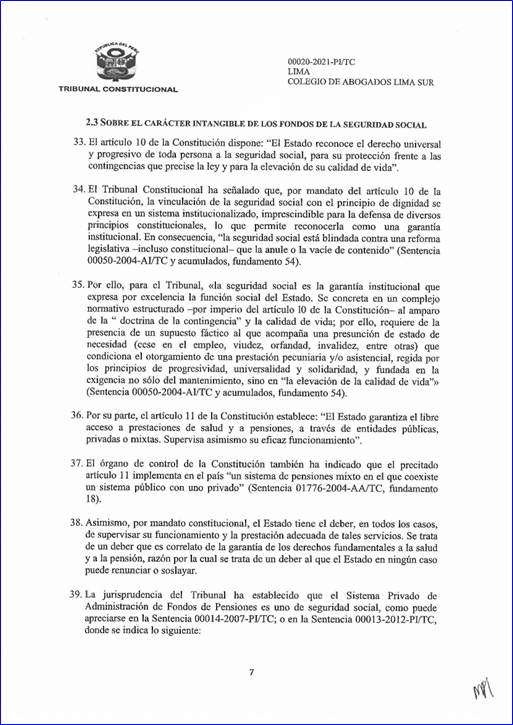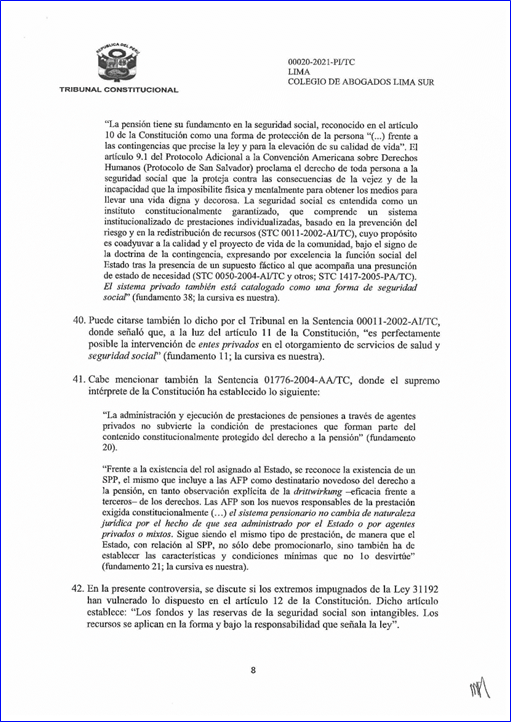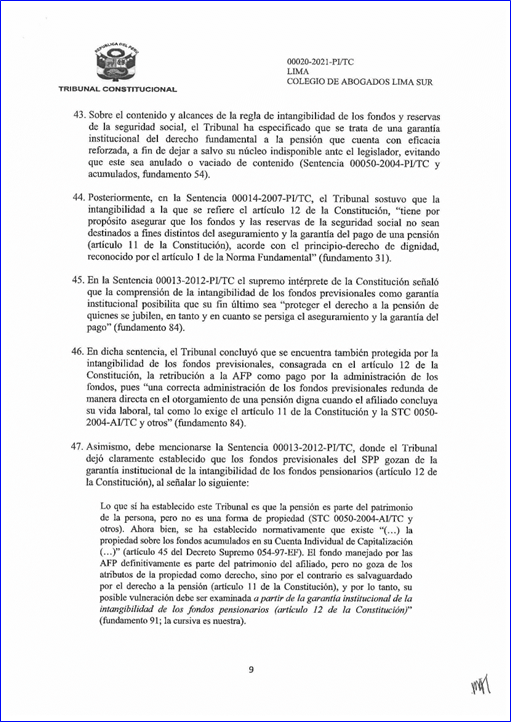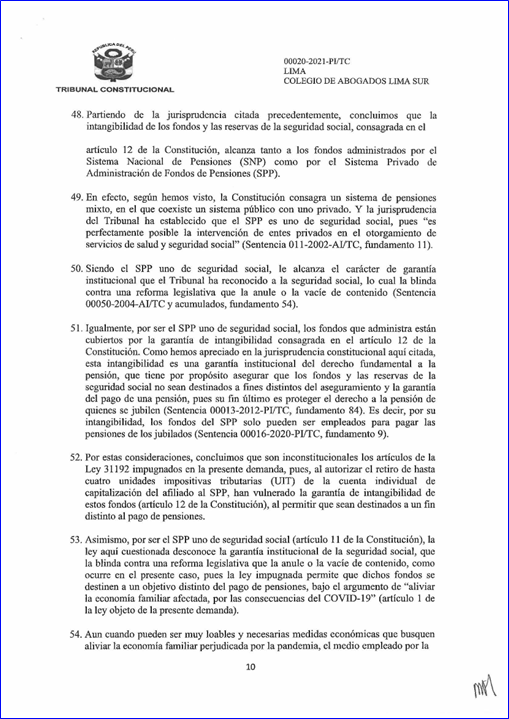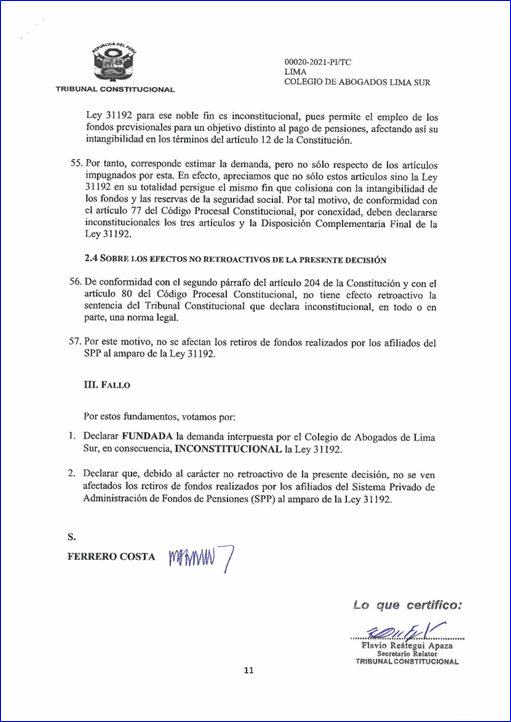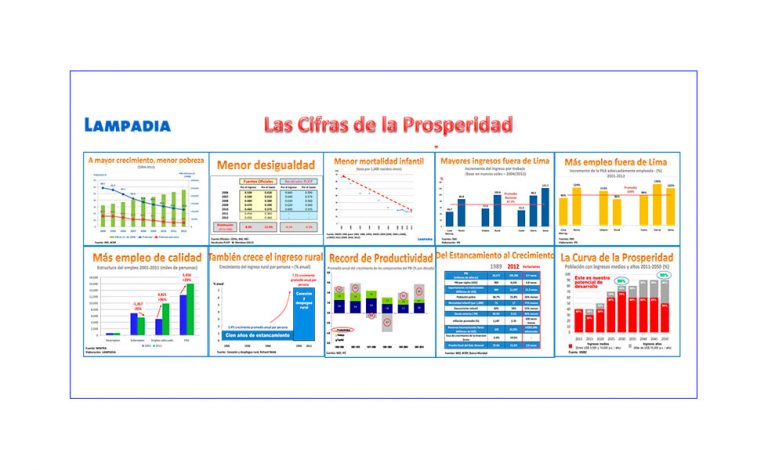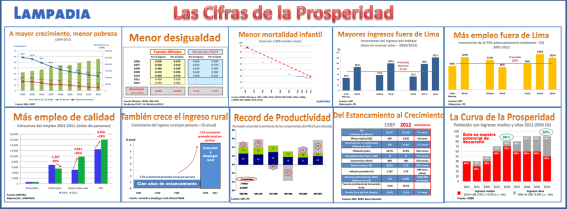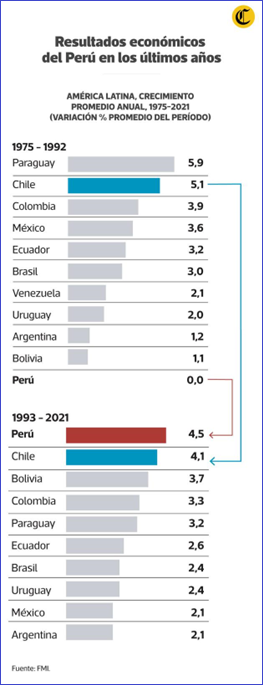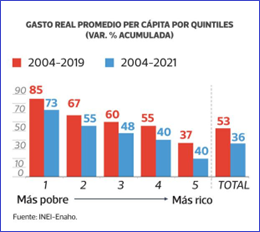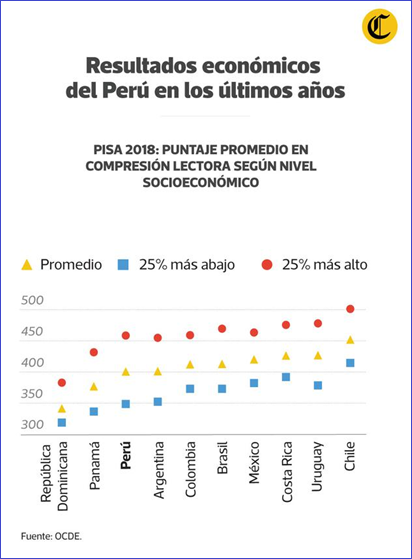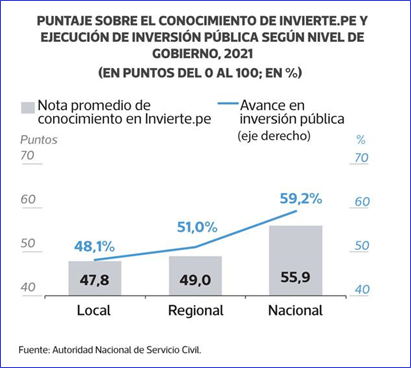“La inmunidad del artículo 117 de la Constitución es inadmisible”

Entrevista a Daniel Soria
Perú21, 21 de Octubre del 2022
Por: Alvaro Reyes Quinteros
Restituido procurador general defiende las investigaciones fiscales contra el presidente Pedro Castillo.
El abogado Daniel Soria logró que un juez constitucional ordenara su restitución en el cargo de procurador general tras batallar durante nueve meses. Su caso es enigmático porque representa un revés legal para el gobierno de Pedro Castillo, que arbitrariamente lo retiró de ese puesto.
El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que ya inició el trámite para ejecutar su reposición, que según el juez debió ser inmediata. ¿Por qué la demora?
Es cierto, hubo un retraso que no debió suceder. Sin embargo, confiamos en que están en la última etapa de este procedimiento. Lo que ha querido decir el ministro es que el proyecto de resolución ya se hizo y, probablemente, ya ha sido derivado al despacho presidencial para la firma correspondiente. Si es así, mañana (hoy) se estaría publicando en diario El Peruano.
Usted fue destituido por este gobierno en febrero de este año, y durante 9 meses guardó silencio mientras recurría a la justicia. ¿Confió siempre en retornar al puesto?
Ante estos problemas uno debe seguir los mecanismos que da la ley. Presenté la demanda de amparo en febrero y la sentencia recién salió este mes. Mi silencio se debió a que esperé la resolución de una autoridad competente; hay que respetar la institucionalidad para no seguir erosionando el Estado.
Su destitución vino después de haber denunciado al presidente Castillo por las visitas a la casa de Sarratea, ¿La Fiscalía actuó como usted esperaba?
Esa denuncia la presenté el 17 de diciembre de 2021, ahora la Fiscalía ha abierto más investigaciones y ha recogido evidencias. Ya tiene un primer producto que permite decir que se debe continuar la investigación en una fase preparatoria, y por eso presentó la denuncia constitucional ante el Congreso –que no es acusación– y ahora el Parlamento tiene un papel muy importante porque tiene que interpretar preceptos constitucionales que se remontan al siglo XIX que nunca fueron actualizados, como por ejemplo los alcances del artículo 117 de la Constitución.
¿Cree que el Congreso proceda a acusar al presidente interpretando la Carta Magna desde el contexto actual?
Cuando el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente no puede ser acusado salvo en cuatro casos, esa palabra acusación tiene un contexto que se explica históricamente y se refiere a cuando la Cámara de Diputados la presentaba ante al Senado, no se refiere a la acusación fiscal; ese artículo fue pensado para la Constitución de 1860, mucho tiempo ha pasado y es claro que debe haber un equilibrio entre la inmunidad de los altos funcionarios y los propósitos de combatir la impunidad y la corrupción.
¿Para usted, entonces, es inadmisible que un presidente sindicado de encabezar una red criminal se mantenga en el cargo hasta el 2026?
En una democracia del siglo XXI, el nivel de inmunidad del artículo 117 es inadmisible y la Convención de Naciones Unidas va en ese sentido, señala que debe haber un equilibrio, no puede haber una inmunidad muy intensa.
¿El Congreso debería habilitar a la fiscal de la Nación a continuar investigando al presidente?
La Fiscalía debería continuar la investigación, pero el pase por el Congreso genera consecuencias. La tradicional norma que ha existido en todas las Constituciones es que, si hay elementos para pasar a investigación preparatoria, el funcionario debe ser suspendido del cargo. Algo parecido puede pasar hoy si se supera el escollo del artículo 117.
¿Cómo ha visto el accionar de los dos procuradores generales que han pasado en estos nueve meses? María Caruajulca, por ejemplo, no le formuló ninguna pregunta a Castillo en una diligencia fiscal.
Lo que corresponde a un procurador es preparar preguntas que puedan ayudar a la investigación. Ha habido falta de actuación, por eso es importante que los equipos de trabajo de la PGE se reorganicen y puedan ser un apoyo adecuado en las diligencias que continúen. Y acá no solo bastan las condenas sino conseguir las reparaciones civiles, para que ese dinero que salió de las arcas públicas regrese.
¿Qué opina que el gobierno recurriera a la OEA alegando un “golpe de Estado” por la denuncia fiscal?
Como profesor de derecho puedo decir que la Carta Democrática presentada por el gobierno tiene que ver con que la OEA busque información de manera amplia, no solo del gobierno sino de la sociedad civil, autoridades del Estado, como la Fiscalía y el Poder Judicial, para formarse un juicio. Esa es la forma de trabajar en estos casos y así realizar un diagnóstico adecuado.
Tenga en cuenta
-Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado en funciones por traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente y por impedir el funcionamiento de órganos electorales.
-Daniel Soria señaló que su mandato se prolongará por tres años, porque ya había cumplido dos años al ser destituido.
-No obstante, Soria indicó que si el Congreso aprueba el proyecto para que la JNJ elija al procurador general por concurso, está dispuesto a dejar el cargo antes.